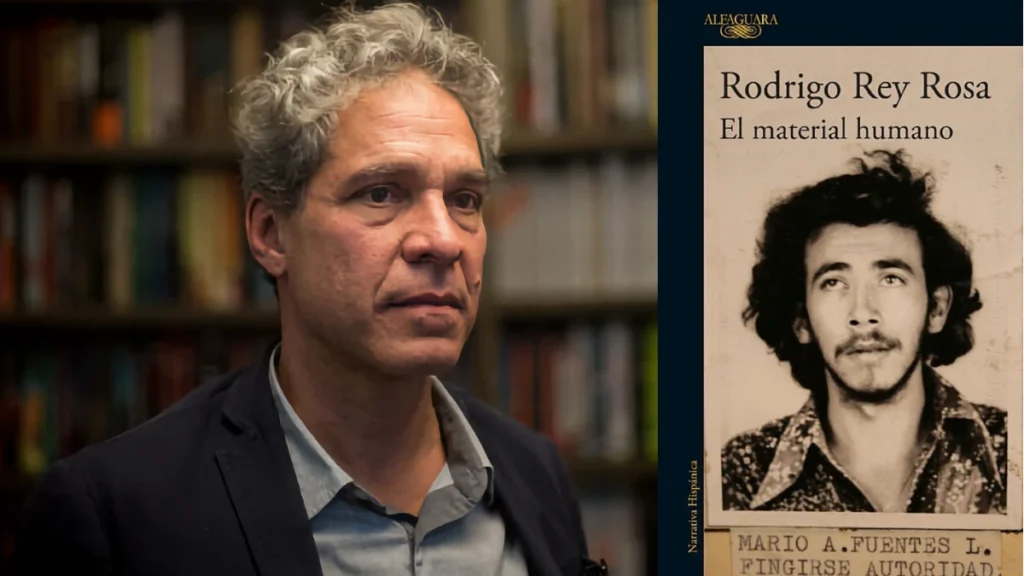Eber Omar Betanzos Torres e Israel González Delgado
La novela tiene como contexto la guerra civil de Guatemala que duró 36 años, de 1960 a 1996.
Aunque fue un conflicto entre la guerrilla y las fuerzas armadas de ese país, una
comisión de la verdad y diversas investigaciones posteriores a la conclusión de este, han
calculado que más del 90% de los homicidios y las desapariciones fueron perpetradas por el
ejército y la Policía Nacional. Este último cuerpo, disuelto a partir de los Acuerdos de Paz
de 1996, se vio en el ojo del huracán a partir de que en el año 2005 se descubrió un archivo
secreto, dentro de un edificio abandonado, que contenía millones de documentos otrora de
inteligencia, hoy evidencia incriminatoria contra los funcionarios responsables de
agresiones contra la población durante la guerra. El protagonista, un escritor con algo de
investigador, narra su experiencia de contacto intermitente con el archivo, desde su
incorporación, acercamiento, comprensión y posterior exclusión total del mismo, por
razones que nunca le son explícitas, pero que a todas luces se antojan políticas y de
protección de los victimarios, pues tiene todo el tufo de preservación de un pacto de
impunidad. El personaje principal es, a la vez, descubridor de otro protagonista de la
novela, aunque este de forma pasiva, en la figura de un oscuro, pero poderoso burócrata de
nombre Benedicto Tun, fundador y catalogador de uno de los rubros del archivo, llamado
“Gabinete de Identificación”, y que ocupó el puesto de 1922 a 1970.
Lo interesante de esta figura, independientemente de los trazos biográficos que el escritor y
su hijo realizan, es la peculiaridad con la que, en un gobierno con visos totalitarios y
enemigo de sus propios habitantes, se puede hacer una división del trabajo genocida, de
modo que algunas actividades, por sí mismas, no parezcan de suyo más que actos inocuos
de una cadena de ensamblaje, pese a que sean ellas también esenciales para el modelo de
exterminio de seres humanos. Por eso Benedicto Tun recuerda la figura de Adolf Eichmann
en las reflexiones de Hannah Arendt sobre su juicio en Jerusalén. Este infame personaje fue
acusado y condenado por sus acciones como facilitador de la “solución final”, porque era
una especie de jefe de logística de transporte de la población judía hacia los campos de
concentración durante del holocausto. Sus obligaciones, empero, eran sobre todo de
dirección de operaciones: vigilar el cupo y la funcionalidad de los trenes, así como la
puntualidad de salidas y llegadas, en fin, algo que no difiere del gerente de distribución de
cualquier compañía, salvo por el hecho de que, en lugar de mercancía, Eichmann estaba
movilizando personas de una religión específica para ser exterminados en masa. Pero él ni
los veía, ni hablaba con ellos, y no atestiguaba las torturas, vejaciones y asesinatos que
ocurrían en los mentados campos de exterminio.
Esa normalización de ser engrane impersonal en un plan genocida, sin ensuciarse las manos
es posible por el diseño de un modelo criminal a la manera de un proceso industrial común
y corriente; lo que la Arendt denominó “la banalidad del mal”. Con la explicación que
antecede es fácil observar los paralelismos entre Benedicto Tun y el funcionario del Tercer
Reich. La otra inspiración obvia de Benedicto es José Fouché, legendario ministro de
policía de Francia que sobrevivió, en su puesto, las turbulencias revolucionarias y
napoleónicas. De hecho, es quien le pide su renuncia a Napoleón luego de su derrota
definitiva. El enorme poder de este ministro, descrito con maestría por Zweig, era su
aparato de información, pues tenía un espía en cada parque, cada café y cada oficina de
París. Sin una taxonomía tan moderna como la de Tun, guardaba en un archivo pequeños
trozos de papel con información pública y privada, hasta íntima, de todos los personajes
dignos de observación de la ciudad. Sabía todo de todos, y por eso nadie de los que
tomaron el poder (Luis, Robespierre, Napoleón) pudieron prescindir de él, aunque
quisieran. Esa figura trágica de ministro de información, antipática a todos, pero necesaria a
cualquiera, es la del francés, y es la del personaje de Rey Rosa.
Esta deshumanización, materializada de forma muy interesante en la novela, en forma de
catálogo, se muestra en forma de mezcla indiscriminada de delitos y de personas, que dejan
de ser tales para volverse objetos de arresto y, posteriormente, de observación y estigma
permanente por parte del poder público. En los delitos políticos están desde limpiadores de
botas sin licencia, ladrones y secuestradores, hasta personas fichadas “sin motivo”, otros
por bailar tango en bares, por ser un estudiante impertinente, por “sospechoso”, sin más, o
por propagar ideas exóticas. Básicamente, es un resumen a base de ejemplos del
punitivismo propio de la cultura del sospechoso, en la que las instituciones se vuelven
artefactos de control social en lugar de herramientas para el progreso humano. El autor se
cerciora de que comprendamos de qué va su preocupación, al restregarnos en la cara una
“cátedra” sobre la violencia estatal, disfrazada de una cátedra que recibe el protagonista. No
es demasiado comprehensiva, y se reduce a la interpretación anti – estatal de la izquierda
contestataria de los años sesenta y setenta del siglo XX sobre el fenómeno, pero es mejor
que nada. Con esos ojos quiere que veamos los hechos novelados: el terrorismo estatal y la
violencia revolucionaria; todo acto de violencia es un acto de poder, pero no viceversa, y la
violencia es acto, pero también potencia, porque la sola amenaza puede cumplir su
propósito. En el libro vemos a estas categorías adquirir forma humana en los policías, los
funcionarios que se ven y los que no se ven pero cuyas órdenes se ejecutan, no tanto en lo
que pasa sino en lo que no pasa: en lo que no se da a conocer, en lo que se impide divulgar,
en los asesinos que no se enjuician ni se conocen, sino que pasan a una vida serena y
soleada, comiendo en el mismo restaurante que sus víctimas de tortura. Ahí se ve el poder
trascendente al régimen de un estado criminal.